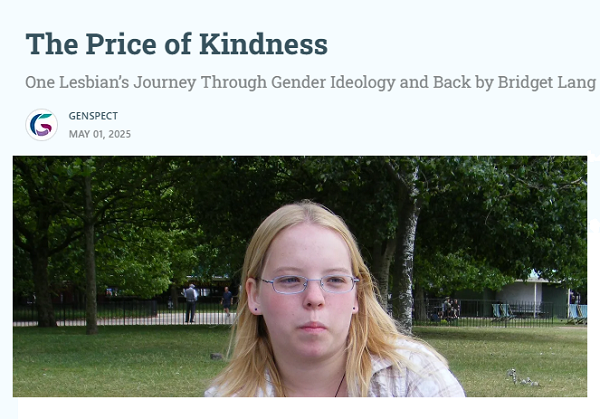EL PRECIO DE LA AMABILIDAD
Artículo publicado en GENSPECT
Traducido por LGB Asociación
09/05/2025
Descubrir que era lesbiana a los quince años fue la parte fácil. Salí del armario ante mis amigos y mi familia, que me apoyaban, al final del instituto, en 2010. Desde temprana edad, sentí una certeza sobre mí misma que muchas personas pasan años buscando. Esto cambió a mis veinte años. A medida que me involucraba más en los espacios trans de mi progresista ciudad universitaria canadiense, la claridad que una vez tenía empezó a erosionarse. Y antes de que pudiese nombrar lo que estaba ocurriendo, ya llevaba una década comprometiendo mi orientación sexual de un modo que apenas estoy empezando a desentrañar.
Mirando atrás ahora, puedo decir con confianza que fui coaccionada, lenta y sutilmente, a abandonar mis límites sexuales. No por una persona manipuladora, sino por una cultura más amplia que me decía que era mi trabajo el validar a otros, incluso a expensas de mi propia verdad.
Queerizando lo gay
Empezó con las lesbianas universitarias de mi entorno describiéndose a sí mismas como “queer”. Esto era porque, según me informaron, el género no era binario. En 2011, este concepto era nuevo para mí. Pero el mensaje era claro: queer no era solo más inclusivo, era más ilustrado. Más correcto. Identificarse simplemente como lesbiana no solo era anticuado, sino que casi vergonzoso. Yo adopté la etiqueta “queer” también, no porque me pareciese más auténtica, sino porque no quería que me viesen como alguien que “no lo entendía”.
Pasé mis veinte años profundamente inmersa en estos espacios de activismo queer. Salí con personas de distintas identidades: una mujer bisexual butch, una mujer genderqueer que empezó a tomar testosterona y a identificarse como hombre trans hacia el final de nuestra relación. (Me dijeron que continuar sintiéndome atraída por esta persona significaba que no podía nombrarme lesbiana, así que ya estaba totalmente encerrada en la etiqueta “queer” en 2013.)
Más tarde, un hombre transidentificado se interesó seriamente por mí; alguien con quien acabé manteniendo una relación duradera. Esa relación fue en gran parte sin sexo, y a menudo me describí como “asexual” durante ella (algo que mucha gente de mi círculo estaba haciendo en 2015). En ese momento, no podía entender por qué sentía tal desapego. Ahora, en retrospectiva, está claro: cuando se trata de hombres, soy asexual, porque soy lesbiana.
Pero en aquel entonces, había estado plenamente convencida de que la identidad de género estaba por encima del sexo. Creía que ser abierta de mente significaba estirar mi propia orientación, que validar la autopercepción de otra persona significaba estar abierta a intimar con ella, incluso si era un hombre. Quería que me considerasen amable, cariñosa e integradora. También quería ser querida. Nunca antes había tenido la experiencia de rechazar una atención masculina persistente. Así que cuando esa atención llegó, en forma de alguien femenino, “agradable” y convincente, simplemente no tenía las herramientas o la confianza para decir que no.
No era una relación abusiva en el sentido tradicional. No fui obligada a nada en absoluto. Pero vivía en la negación, creyendo que estaba haciendo lo correcto mientras perdía poco a poco el contacto con mis propios deseos. La dinámica se volvió más emocionalmente dependiente de lo que me di cuenta y, cuando empecé a cuestionármelo, ya estaba profundamente involucrada. Era profundamente infeliz, pero la miseria se había vuelto cómoda.
Perdiendo mi religión
No fue hasta 2020, cuando la pandemia de COVID golpeó (y con ella, el colapso de mi vida social y profesional), que la relación terminó. Tuve un colapso mental total, perdí mi trabajo y me retiré de la comunidad queer. Esa distancia me dio el espacio vital que necesitaba para reflexionar. Poco a poco, volví a conectar con partes de mí misma que no había sentido en años. Empecé a conocer a otras lesbianas en Internet que no estaban comprometidas con la ideología de género y que simplemente compartían intereses comunes conmigo. Recuerdo que una de estas nuevas amigas me pidió que le explicase los pronombres «they/them» (probablemente porque todavía tenía «she/they» en mi biografía de Twitter), y me di cuenta de que no podía; estaba perdiendo la fe en la ideología por completo.
Abandonar el género significaba enfrentarme a una verdad que me había costado mucho evitar: que había pasado años en una relación con un hombre. Había estado tan condicionada, tan profundamente inmersa en una ideología, que crucé límites que nunca habría considerado. Y, sin embargo, los crucé. No sólo una vez, sino durante años.
Puede sonar superficial, pero solía enorgullecerme discretamente de ser una “lesbiana de estrella dorada”. Hasta después de terminar la relación no me di cuenta de que, en todos los sentidos físicos y relacionales, era heterosexual. Había estado demasiado sumida en la negación como para ver lo que era. Recuerdo que intentaba dar sentido a la desconexión, diciendo cosas como: “Creo que sólo me atraen las mujeres, independientemente de la identidad de género... ¿hay alguna palabra para eso?”. A los 27 años, no podía poner nombre a lo que había sido tan obvio para mí a los 15.
Y entonces conocí a mi esposa: una mujer que, como yo, es simplemente lesbiana. Ella es de un país europeo donde la ideología de género no está tan arraigada como donde yo estaba en Canadá. Por primera vez, experimenté lo que era estar en una relación con otra lesbiana, y con una que me entendía, sin pedirme que comprometiese ninguna parte de mí misma. ¡Tampoco me duele que ella me atraiga de verdad!
Las personas con las que me relacioné no eran monstruos. ¿Pero la ideología que determinó mis decisiones y me dijo que silenciase mis instintos? Eso fue insidioso. Ojalá pudiese decir que esta experiencia es única, pero ahora sé que no lo es. He oído historias similares de otras lesbianas, mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de establecer sus propias normas antes de que les dijeran que eran intolerantes por tenerlas.
La cosa más radical
A esas mujeres les digo: no estáis solas. Está bien reclamar tus límites, tu cuerpo, tu sexualidad. Está bien arrepentirse, y está bien seguir adelante. No tienes por qué justificar tu orientación ni adaptarla para que encaje en la ideología de otra persona.
Ahora, años después, siento una extraña combinación de arrepentimiento y alivio. Lamento lo mucho que me alejé de mi identidad, pero también estoy agradecida de haber encontrado el camino de vuelta. A veces, lo que parece amabilidad es en realidad autoabandono. Y a veces, la cosa más radical que puedes hacer es decir la verdad.
Bridget Lang es una lesbiana canadiense de unos treinta años que vive en Francia con su esposa. Trabaja como tutora independiente especializada en escritura académica, alfabetismo y discapacidades de aprendizaje.
Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones
Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.